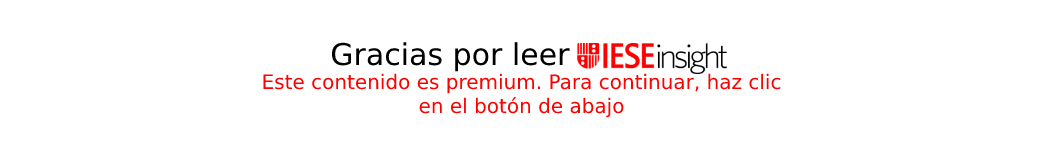IESE Insight
En búsqueda del bien común
En un mundo polarizado y con crecientes desigualdades, ¿ha llegado el momento de repensar qué significa ser un ciudadano productivo y de devolver la dignidad al trabajo?
Por Michael J. Sandel
Llevo muchos años enseñando filosofía política en Harvard (desde 1980), y a veces me preguntan cómo han cambiado las opiniones de los estudiantes a lo largo de todo este tiempo. Por lo general, no sé muy bien cómo responder. En los debates de clase sobre las materias que imparto "justicia, mercado y moral, la ética de las nuevas tecnologías", el alumnado siempre ha expresado una gran diversidad de puntos de vista morales y políticos. No he detectado ninguna tendencia significativa, salvo una en particular: desde los años noventa, un número cada vez mayor de mis estudiantes parecen sentirse atraídos hacia la convicción de que su éxito es mérito suyo, un producto de su esfuerzo, algo que se han ganado. Entre mis estudiantes, esta fe meritocrática se ha intensificado.
TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: El 15 de noviembre de 2024, Michael Sandel estuvo en el programa Amanpour & Company para analizar el descontento y la polarización que impulsaron la campaña y victoria de Donald Trump en 2024. La entrevista se basó en las ideas desarrolladas en este artículo de Insight sobre la victoria de Trump en 2016, donde Sandel presenta un análisis profundo de las fuerzas que están moldeando el panorama político actual.
Ese aumento del espíritu meritocrático entre el alumnado de los centros universitarios más selectivos es bastante fácil de entender. Durante el último medio siglo, el acceso a las universidades de élite se ha vuelto una prueba de fuego cada vez más intimidante. No hace tanto, a mediados de los años 70, Stanford admitía a casi un tercio de los candidatos que solicitaban plaza como alumnos allí. A comienzos de la década de los 80, Harvard y Stanford admitían aproximadamente a uno de cada cinco solicitantes de plaza, y en 2019 solo admitían ya a menos de uno de cada veinte.
Al intensificarse esa competencia por el acceso, los años de adolescencia de quienes aspiran (ellos directamente, o sus padres por ellos) a entrar en universidades punteras se han convertido en el campo de batalla de un febril afán de éxito, en un régimen altamente calendarizado, apremiante y estresante de clases de nivel avanzado, consultores privados especializados en admisiones, tutores para ayudar con la Selectividad, actividades deportivas y extracurriculares varias, prácticas y estancias humanitarias en países lejanos dirigidas a impresionar a los comités de admisión de las universidades..., y todo ello supervisado por unos "hiperpadres" angustiados y obsesionados.
Es difícil que alguien supere esta dura prueba de estrés y afán de éxito sin creerse que los logros así materializados son fruto de ese duro esfuerzo por su parte.
En sí mismo, esto no es algo que haga que los estudiantes sean egoístas o insolidarios "a fin de cuentas, muchos dedican grandes cantidades de tiempo a realizar servicios públicos y otras obras solidarias", pero lo que sí que hace esa experiencia es convertirlos en meritócratas acérrimos.
Este principio del mérito puede dar un giro tiránico. Creo que se están dando un cúmulo de actitudes y circunstancias que, sumadas, hacen de la meritocracia un cóctel tóxico.
En primer lugar, en condiciones de desigualdad galopante y movilidad estancada, reiterar el mensaje de que somos individualmente responsables de nuestro destino y merecemos lo que tenemos erosiona la solidaridad y desmoraliza a las personas a las que la globalización deja atrás.
En segundo lugar, insistir en que un título universitario es la principal vía de acceso a un puesto de trabajo respetable y a una vida digna engendra un prejuicio credencialista que socava la dignidad del trabajo y degrada a quienes no han estudiado en la universidad.
Y, en tercer lugar, poner el énfasis en que el mejor modo de resolver los problemas sociales y políticos es recurriendo a expertos caracterizados por su elevada formación y por la neutralidad de sus valores es una idea tecnocrática que corrompe la democracia y despoja de poder a los ciudadanos corrientes.
En mi último libro La tiranía del mérito, desgrano y exploro, una por una, esas ideas. En este artículo destaco algunas, sobre las que invito a reflexionar en profundidad.